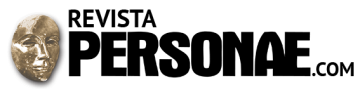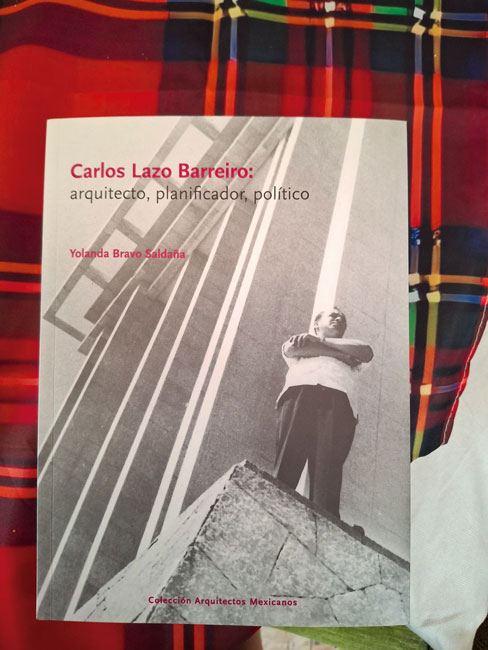EX LIBRIS
Mueren Rico, Auster y Munro
- EXLIBRIS
- Bernardo González
COMPARTIR

Con el sarcasmo que lo caracterizaba, Don Ovidio Gondi (el periodista asturiano que nació en Sama de Langreo, Asturias, con el nombre de Ovidio González Díaz, y que pasó a la historia como el “Señor Gondi” desde la redacción de los periódicos en su tierra natal, en México y en New York City, en sus inolvidables pláticas de sobremesa solía decir: “Para morirse solo hay que estar vivo”, agregándole lo fundamental: “Se está muriendo gente que no lo había hecho”. Verdades de a kilo. En las últimas semanas, para no variar, la prensa ha dado cuenta de algunos fallecimientos que le han puesto los puntos sobre las íes a tan definitivo asunto. En orden cronológico emprendieron el viaje sin retorno —¡qué cursi! —, el filólogo español Francisco Rico Manrique (que llegó al mundo en Barcelona, 28 de abril de 1942 y murió en la misma ciudad condal, el 27 de abril del año en curso, un día antes de cumplir los 82 años, o sea cuatro años mayor que su menda. La especialidad de Rico —aparte de su fuerte carácter—, fue la vida y obra de Miguel de Cervantes Saavedra: es decir, todo lo referente a Don Quijote de la Mancha. Decir Rico era lo mismo que decir Cervantes Saavedra y el Quijote de la Mancha. La edición en dos volúmenes del Quijote lo dice todo. Si hay algo sobre el caballero de la triste figura que no esté incluido en esa edición, simplemente no es cierto.
Tres días después de la muerte del fumador empedernido y medievalista de alcurnia, el martes 30 del mismo mes, víctima de cáncer del pulmón, y del tabaco obvio, murió el novelista Paul Benjamin Auster, descendiente de una familia judía de ascendencia polaca (Newark, New Jersey, EUA, 1947), que haría de Brooklyn su casa y el escenario de sus novelas, en las últimas décadas del siglo XX.
El prolífico novelista, memorialista y guionista de cine, se convirtió en gran figura literaria desde la publicación de su primera obra en 1982. Auster fue un hombre de letras afortunado y perduró en el oficio hasta convertirse en uno de los novelistas “neoyorquinos” emblemáticos de su generación.
Auster parecía actor cinematográfico de la década de los 50 del siglo pasado, al igual que su hermosa esposa (la segunda, Siri Hustvedt, escritora como la primera, Lydia Davis, madres de sus dos herederos (hijo e hija, respectivamente); con ojos entrecerrados y presencia actoral con frecuencia fue descrito por los medios como “super estrella literaria”. Incluso, el magazine literario del Times londinense lo llegó a describir como “uno de los escritores más espectacularmente creativos de Estados Unidos”.
Paul Benjamin estudió en la Universidad de Columbia y participó en las manifestaciones universitarias de 1968 en contra de la guerra de Vietnam. Tan recordadas ahora por las que realizan los jóvenes universitarios de EUA y de otras partes del mundo a favor de los palestinos. Parece que la rebeldía juvenil no la olvidó Auster y su esposa Hustvedt. Ambos escritores formaron parte de los grupos intelectuales estadunidenses contrarios a las maniobras golpistas del expresidente Donald Trump, que no reconoció el triunfo electoral del presidente Joe Biden. Además, Auster forma parte del selecto grupo de escritores famosos que mecanografiaba sus originales en máquina mecánica marca Olympia, cuando no lo hacía en forma manuscrita con una estilográfica. Sobre el particular publiqué en Personae mis primeras EX LIBRIS hace 13 años, en una iPad2 que todavía utilizo.

“The Story of my Typewriter” (La historia de mi máquina de escribir), empieza la columna en cuestión publicada en el año 2011, con dibujos de Sam Messer. Paul Auster compró la máquina eléctrica a un amigo en 1972; el amigo la había usado desde 1962. La marca de la máquina era Olympia. La historia escrita por el ganador del Premio Príncipe de Asturias en Humanidades es una crónica de la relación de un hombre y una máquina de escribir; relación de mutua ayuda basada en la complementariedad. Sin el uso, la máquina no cumple su función, y sin la estilográfica —ese es el caso de Auster—, el escritor bien poco podría hacer para transmitir sus ideas, sus preocupaciones, sus andanzas. Al paso de los años, la relación entre ambos se vuelve más directa, más real. Los escritos ya pertenecen a los dos, no a uno solo. Su separación es imposible, como la de siameses unidos por el corazón. Si uno muere, el otro también. Por eso la separación entre la máquina y el escritor duele. No decirle unas cuantas palabras antes de empezar a utilizar otro compañero de viaje es por lo menos falta de delicadeza”.
“Por todo esto, quiero escribir esta columna, decirle a mi máquina que las últimas dos décadas y un lustro de mi vida hubiesen sido imposible sin ella”. Hasta aquí la cita a mi propia EX LIBRIS.
Su debut como escritor profesional se dio en 1982, con un libro de título de realismo mágico, a la manera del colombiano Gabriel García Márquez: La invención de la soledad, que versa sobre la muerte repentina de su padre, aunque la verdadera fama le caería encima con Trilogía de Nueva York (1985-1986), la triada que agrupa: Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerrada. Después su vida sería lo que fue, hasta que el Quijote neoyorquino fue vencido por el nefasto cáncer que hasta el momento no encuentra un valladar que lo detenga permanentemente.
Bien lo dice Carlos Rubio Rosell, en su excelente esbozo biográfico “Paul Auster: escribir como cura y destino: “(El autor) decía no saber por qué se dedicaba a la literatura. Si lo hubiera sabido, confesó en 2006, cuando recibió el Príncipe de Asturias de las Letras, quizás no habría tenido necesidad de hacerlo. Lo único que podía asegurar, y de eso se mantuvo convencido toda su vida, es que había sentido tal necesidad de escribir desde los primeros años de su adolescencia, había sentido tal ímpetu por narrar historias, relatos imaginarios que nunca habían sucedido en eso que denominamos mundo real, que se dedicó a ello en cuerpo y alma porque nunca quiso trabajar en otra cosa. Así llegó a convertirse en un referente internacional al que se le reconoció por la renovación que llevó a cabo uniendo la mejor de las tradiciones estadounidense y europea incorporando algunas de las aportaciones del cine moderno”.
“Contaba que la suya era una extraña manera de pasarse la vida encerrado en una habitación con la pluma en la mano porque no le gustaban las computadoras, hora tras hora, día tras día, año tras año, esforzándose por llenar unas cuartillas con el propósito de dar vida a lo que no existe, salvo en la propia imaginación. ¿Por qué Paul Auster se empeñaba en hacer una cosa así? La única respuesta que una y otra vez pronunciaba cuando hablaba al respecto era porque no tenía más remedio, porque no podía hacer otra cosa. Esa necesidad de hacer, de crear, de inventar, era para él un impulso fundamental, sin ningún fin práctico, sin otro objetivo que el hecho de imaginar y, en particular, de narrar. “Un libro nunca ha alimentado el estómago de un niño hambriento” consideraba. “Un libro nunca ha impedido que la bala penetre en el cuerpo de la víctima. Un libro nunca ha evitado que una bomba caiga sobre civiles inocentes en el fragor de una guerra. Hay quien cree que una apreciación entusiasta del arte puede hacernos realmente mejores, más justos, más decentes, más sensibles más comprensivos. Y quizás sea cierto; en algunos casos, raros y aislados”. Pero en otros, como los “mandatarios escritores”, se convierten en cínicos y mentirosos, aunque algunos se atrevan a dar las “Gracias”.

Last, but not least (por último, pero no menos importante), hay que citar la información publicada por el periódico canadiense The Globe and Mail del pasado lunes 13: la escritora Alice Ann Laidlaw, mejor conocida como Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013, falleció en su casa de Ontario, Canadá a los 92 años de edad. No obstante haber recibido el preciado galardón, cabe decir que Munro ha sido, hasta el momento, la única canadiense en recibirlo en la historia. Munro no se presentó a recibir su premio hace nueve años, pero mediante un video grabado de antemano manifestó al jurado: “Quiero que mis historias conmuevan a la gente, no me importa si son hombres, mujeres o niños…quiero que sientan algún tipo de recompensa por la escritura, y eso no significa que deba tener un final feliz o algo así, sino simplemente que todo lo que cuenta la historia conmueva al lector de tal manera que sienta que es una persona diferente al terminar”.
La cuentista —mejor término para definir a una escritora como Munro no hay—, nació el 10 de julio de 1931 en Wingham, provincia de Ontario, Canadá, en un medio rural. Su padre, Robert Eric Laidlaw era criador de zorros y aves de corral y su madre era maestra de educación primaria. Desde la adolescencia supo que sería escritora, nada la desvió de su destino. Hace muchos años declaró: “No tengo ningún otro talento, no soy una intelectual, y me desempeño mal como ama de casa. Nada podría venir a perturbar lo que yo hago”.
Hace 34 años, en una entrevista publicada en el magazine The Paris Review contó: “Estuve escribiendo desesperadamente todo el tiempo que estuve embarazada porque pensaba que nunca podría escribir después. Cada embarazo me impulsaba a hacer algo grande antes de que naciera el bebé. En realidad, no hice nada importante”.
Para haber recibido el Nobel de Literatura relativamente hace pocos años, la modestia y la creatividad de Alice Munro, no lo hizo nada mal. Por cierto, el titulo que más me gusta de Munro es el primero que publicó en 1968, año en que nació mi hija mayor: Dance of the Happy Shades (Danza de las sombras felices). Y, el ultimo que conozco, Dear Life (Querida vida). VALE.